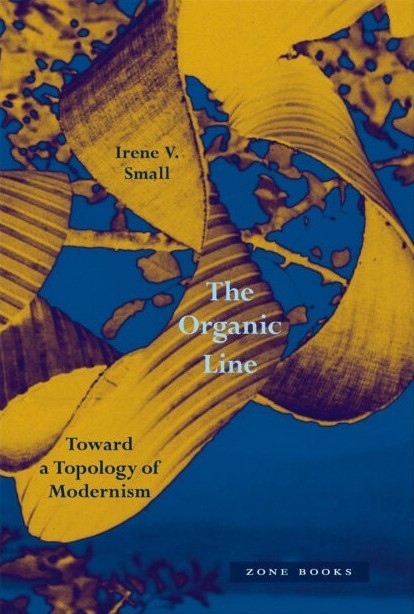
Irene V. Small
The Organic Line. Toward a Topology of Modernism
Zone Books, 2024, 448 páginas, ISBN: 9781890951993
Isabel PlanteUniversidad Nacional de San Martín, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
Compartir
> autores
Isabel Plante
Doctora en historia y teoría del arte por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA). Se desempeña como investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Centro de Investigación de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín (CIAP- UNSAM-CONICET). En 2013 publicó el libro Argentinos de París. Arte y viajes culturales en los años sesenta, editado a partir de su tesis doctoral. Desde 2021, también integra el consejo directivo del CIAP. En la UNSAM también es docente de grado y posgrado, e integra el Comité Académico de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Además es docente regular de la FFyL-UBA.
![]()
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
> como citar este artículo
Isabel Plante; “Irene V. Small, The Organic Line. Toward a Topology of Modernism, Zone Books, 2024, 448 páginas, ISBN: 9781890951993”. En caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). N° 26 | Segundo semestre 2025, pp
Este es el segundo libro de Irene Small, quien, desde la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, viene investigando sobre arte y cultura visual brasileña de la segunda mitad del siglo XX. Su primer libro, publicado en 2016 con el título Hélio Oiticia. Folding the frame mapeaba la formación de un paradigma participativo en el trabajo de este artista brasileño, entre mediados de los años cincuenta y fines de los años sesenta. Este trabajo publicado en 2024 toma lo que Lygia Clark llamó “la línea orgánica” (esto es la línea como espacio liminal y no como inscripción sobre una superficie) no solo para seguir la deriva de sus propuestas artísticas, sino también como instrumento para repensar la historia del arte moderno. Lo que ambos libros comparten, y aquí radica tal vez la singularidad del trabajo de Small, es el interés por la potencia conceptual de las obras en tanto investigaciones formales, como dispositivos no logocéntricos de conocimiento y de sensibilidad.
Se trata de una historia del arte que pivotea en las características formales y procedimentales de las obras, sin desestimar el relevamiento de archivo sino más bien apoyándose en un análisis atento de los bocetos y fotografías diversas que surgen de la investigación de campo. Aquí quisiera resaltar la productividad de los análisis que la autora realiza de las imágenes, no solo a partir de las reproducciones de estudio del corpus de obras, sino también en fotografías de archivo o de su inclusión en catálogos y prensa de época. Un análisis que incorpora la propuesta estética en el entorno recortado por el registro fotográfico.
Para Lygia Clark, la línea orgánica permitía saldar el problema que el arte concreto y neoconcreto encontraban en la representación en tanto sistema de ilusiones que no habilitaba la deseada transformación de la obra en un dispositivo que afectara el espacio de los y las espectadoras. Al no tratarse de una línea pintada, sino de un intersticio entre dos bordes o planos, la línea orgánica era real y no simulada. En los años cincuenta, para quienes integraban el campo de la abstracción geométrica, eso lo cambiaba todo. En palabras de Small:
Una vez reconocido como real, relacional y sustantivo, el intervalo del espacio parece convertirse en una entidad viva y orgánica: un respiro, una cuchilla, un resquicio de aire; una cuneta y un surco; un vacío que riega y escinde; una hendidura y una grieta que diferencia la materia y rompe el plano.[1]
Como la grilla, el monocromo o el montaje, por mencionar los dispositivos desde los que se ha estudiado la vocación inaugural de la vanguardia, la línea orgánica ya estaba presente en la cultura moderna cuando fue instrumentalizada por Clark para modificar el modo de concebir el arte y su relación con el mundo. Al igual que en los otros casos, la innovación consistió -argumenta la autora- en convertir dicho dispositivo en la piedra fundamental en torno de la cual la proposición artística se monta.
No es forzado afirmar que el trabajo de Small se ubica en la genealogía de Rosalind Krauss y su legendario trabajo “La originalidad de la vanguardia”, y de los estudios de inspiración posestructuralista que tuvieron a la revista October como centro ciclónico desde fines de los años setenta. Solo que, por cuestiones generacionales, trayectorias profesionales e intereses personales, esta investigación incorpora la perspectiva ampliada de la global art history, que ganó posiciones desde los años noventa en el mundo académico anglosajón, sabiamente modulada por Small con los aportes de la teoría decolonial y de la historia feminista del arte. Por cierto, sus estudios tienen como condición de posibilidad la proyección internacional que las obras de Oiticica y Clark han tenido desde esos mismos años, incluyendo la exposición en el MoMa de la artista carioca, realizada en 2018.
Ahora bien, lo que este nuevo libro ensaya es una revisión historiográfica: descubre en el pensamiento artístico de la artista brasileña un dispositivo clave que permite repensar no solo la obra de la propia Clark o del arte latinoamericano, sino el arte moderno tout court. La línea orgánica, tal como la implementó Clark en 1954, se convierte en una línea argumental para pensar una topografía del arte moderno; para reconsiderar sus “innovaciones” en términos de inflexiones en su relieve y sus intersticios. En palabras de la autora, “repensar la forma, la dimensionalidad y la textura del propio campo del modernismo”, esto es conceptualizarlo “como un campo topológico de tensiones interactivas y desestabilizantes”.[2]
Aquí, no resulta casual que la primera mención de otro artista sea para el ítalo-argentino Lucio Fontana con los Tagli que comenzó en 1958. En este sentido, la audacia de Small consiste en redirigir lo que en Sudamérica en buena medida sabemos sobre la maravillosa obra de Clark para producir un efecto decolonizador: la clave para interpretar fenómenos globales en el arte moderno proviene del sur. Hay algo fresco y desprejuiciado en la selección de obras, imágenes, artistas y también de voces críticas que el libro pone a funcionar en pie de igualdad: Lygia Clark y Donald Judd; Ligia Pape y Frank Stella; Jorge Romero Brest, Mario Pedrosa y Michael Fried; Haroldo de Campos, Giles Deleuze y Félix Guattari; Leon Battista Alberti, Jean Lurçat; El Lizzitsky, Tomás Maldonado y Lidi Prati; Ellsworth Kelly, John Cage y Julius Eastman; Le Corbussier y Raúl Lozza; Humberto Maturana y Francisco Varela; entre otros. Nombres que en algunos casos surgen de los archivos de Lygia y, en otros, de conexiones débiles, tal como argumenta Small a partir de la noción de “weak links” del sociólogo Mark Granovetter. Y dentro del caudal de lecturas que informan el abordaje de tal despliegue de figuras, también cuentan las investigaciones realizadas en Brasil y Argentina, entre otros países cuyas narrativas históricas no confluyen necesariamente en el canon historiográfico del arte moderno global (algo que no siempre ocurre con las publicaciones sobre arte latinoamericano realizadas fuera del mundo académico de nuestra región).
Como puede esperarse del modelo topológico propuesto, la estructura en capítulos no sigue una línea cronológica. Las constelaciones puestas a funcionar en cada una de las partes que componen el libro se ordenan conceptualmente, a la vez que parecen fractales en su interior, dado el alcance que la línea orgánica tiene para Small como instrumento analítico. Por cuestiones de extensión, me limito al primer capítulo, a modo de ejemplo: éste considera el paradigma del descubrimiento (en el que se apoya la línea orgánica) versus el de la invención (que postularon los artistas invencionistas rioplatenses a mediados de los años cuarenta), en relación con la dinámica que descubrimiento e invención habían tenido -en tanto paradigmas- con la llegada de Cristóbal Colón a América. Pero además, el capítulo constela al legendario Cuadrado negro sobre fondo blanco (1915), de Kazimir Malevich, no solo como referencia clave para Clark, Maldonado o Prati, sino también para religarlo (a partir de una inscripción hallada en 2015 sobre ese cuadro) con notas raciales contemporáneas a su producción. Y aquí plantea a la línea orgánica como una veta entre figuración y abstracción, que permite considerar ese negro no solo como el grado cero del color sino también como un comentario sobre lo afro y su lugar dentro de la genealogía del arte moderno.
El aparato teórico que la autora ensambla es sofisticado y flexible. Desplegado en la introducción, resulta un modelo historiográfico sintonizado con la centralidad que lo formal tuvo en el arte moderno (o el alto modernismo, para intentar una traducción de lo que en inglés se entiende por modernism). En lo topológico resuena la física no euclidiana que, promediando el siglo XX, interesó a los artistas concretos y neoconcretos de Sudamérica. Y con aquélla también resuena la naturaleza cognitiva, modelizante, que la forma tuvo para quienes profesaron el arte moderno.
El resultado es un estudio centrado en Lygia Clark que, a la vez que la sitúa en una red amplia de relaciones, genera una suerte de onda expansiva que conecta diversos estudios contemporáneos sobre el arte moderno y mueve las narrativas de su historia. En este sentido, la posición geoacadémica (si se me permite la expresión) que ofrece una universidad como Princeton para imaginar y también concretar proyectos historiográficos ambiciosos, en términos de alcance teórico y geográfico, ha sido bellamente capitalizada por Irene Small en este trabajo de gran audacia intelectual.
Notas
[1] Irene Small, The Organic Line. Toward a Topology of Modernism (New York, Zone Books, 2024), p. 15. Las traducciones son mías (y de DeepL).
[2] Irene Small, The Organic Line…, pp. 39 y 45.

