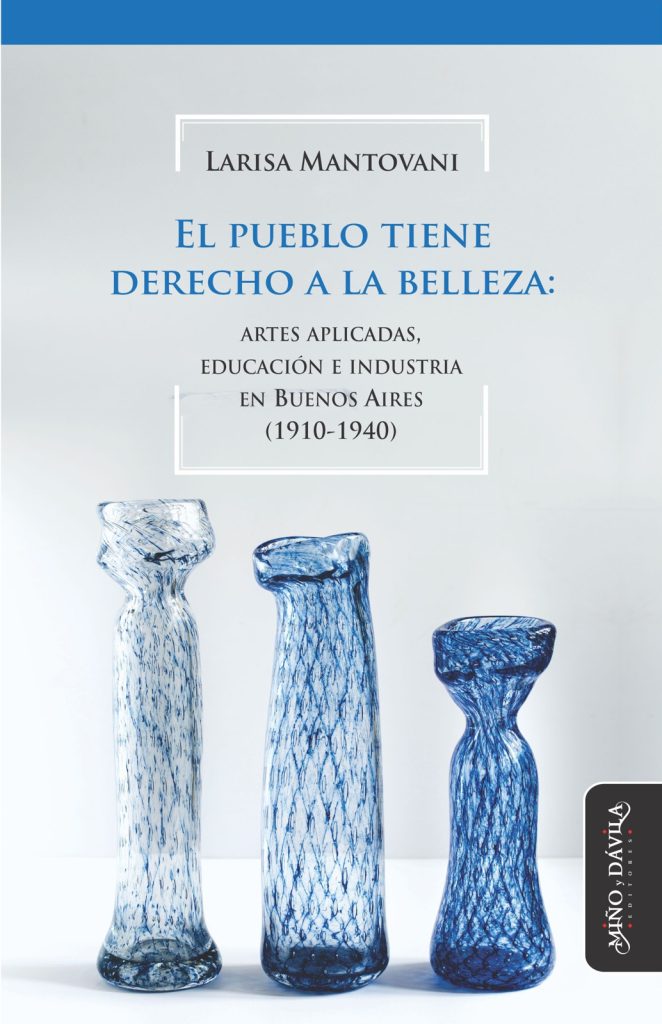
Larisa Mantovani
El pueblo tiene derecho a la belleza. Artes aplicadas, educación e industria en Buenos Aires (1910-1940)
Miño y Dávila, 2023, 266 páginas, ISBN 978-987-47358-8-1
Josefina De la MazaInvestigadora independiente, Chile
Compartir
> autores
Josefina De la Maza
Historiadora del arte. Sus intereses académicos giran en torno al arte y las artes aplicadas de los siglos XIX y XX en Chile y Latinoamérica. Actualmente estudia los vínculos entre las artes, los oficios y los alcances de los saberes manuales en el arte moderno y contemporáneo. Curó la exposición Tejido Social: Arte Textil y Compromiso Político (MSSA, Santiago, 2019); coeditó, junto con Amarí Peliowski, el libro Historias en tensión: la institucionalización de las artes y los oficios en Chile entre los siglos XIX y XX (2022); y junto con Carolina Arévalo, coeditó el libro Juntando hilos: Paulina Brugnoli Bailoni (2024). Ha sido becaria de Fundación Coimbra, The Social Sciences Research Council, Fundación Fulbright, FONDART y ANID.
![]()
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
> como citar este artículo
Josefina de la Maza; “Larisa Mantovani, El pueblo tiene derecho a la belleza. Artes aplicadas, educación e industria en Buenos Aires (1910-1940), Miño y Dávila, 2023, 266 páginas, ISBN 978-987-47358-8-1”. En caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). N° 26 | Segundo semestre 2025, 166-169.
Uno de los grandes aciertos de la colección Historia del arte argentino y latinoamericano dirigida por José Emilio Burucúa (Miño y Dávila editores), ha sido la apuesta por publicar investigaciones que complejizan y amplían el campo de la historia del arte. Desde el estudio de las fiestas cívicas de las primeras décadas del siglo XIX en Buenos Aires, de Munilla Lacasa, pasando por el análisis de repertorios de imágenes aparecidos en distintos soportes editoriales a lo largo de la historia republicana argentina, como en los estudios de Caggiano, Burkart y Szir, esta colección se ha convertido, en un referente para la historia del arte del continente. Los libros publicados por esta colección han ido definiendo y consolidando objetos de estudio de diversa índole que permiten establecer cruces de distinta naturaleza entre la historia del arte, la cultura visual y la cultura material argentina y latinoamericana.
El pueblo tiene derecho a la belleza. Artes aplicadas, educación e industria en Buenos Aires (1910-1940), de Larisa Mantovani, forma parte de este proyecto editorial. El libro contribuye, a partir de la revisión de las artes aplicadas/decorativas en Buenos Aires entre fines del siglo XIX y principios del XX, a darle voz y forma a una historia que hasta ahora no había sido contada. A pesar de la limitada atención académica previa, esta es una historia relevante, no solo para pensar el desarrollo de ciertas lógicas productivas (artesanales e industriales) y su vínculo con la búsqueda estética, sino también, para contar la historia de las bellas artes de otra manera.
El libro de Mantovani estudia el “proceso de institucionalización de las artes decorativas a partir del surgimiento de establecimientos nacionales y municipales, ubicados en la ciudad de Buenos Aires, que articularon arte, educación e industria entre 1910 y 1940” (p. 11). La tarea de la autora es difícil por la definición y el alcance de su objeto de estudio. En relación con lo primero, el libro comienza manifestando que las artes decorativas habitan un “terreno de imprecisiones”. Las semejanzas y diferencias entre artes aplicadas, artes decorativas y sus matices artesanales e industriales son difíciles de asir. Sin embargo, más que considerarlo como un impedimento, estas imprecisiones le permiten a Mantovani identificar una serie de actores, instituciones y procesos de enseñanza que son imprescindibles para pensar el desarrollo de objetos e imágenes que, con mayor o menor intensidad, fueron proyectados bajo una lógica utilitaria. Por otro lado, el alcance de la investigación es amplio y la autora es consciente de ello. En este libro son discutidas tres esferas que, en su articulación, permiten la aparición de imaginarios modernos: “la institucionalización de las artes decorativas, la consolidación de las bellas artes y el proyecto de crecimiento industrial” (p. 15).
A partir de un proceso exhaustivo de investigación, y a pesar de la dificultad que la misma autora reconoce en la identificación de fuentes primarias (sobre todo imágenes y objetos del periodo) que permitan reconstruir el proceso de constitución del campo de las artes decorativas, este es un libro bien documentado que sigue distintas estrategias metodológicas. Si bien la decisión general de Mantovani es la de seguir las lógicas de la historia social del arte, presentando contextos sociales, políticos y artísticos complejos, se alinea, también, con una mirada de género al prestar atención y analizar el lugar de las mujeres en las cadenas productivas asociadas a la enseñanza y la elaboración de objetos de artes decorativas. Por otro lado, es importante destacar que, si bien hay una intención por mapear un panorama amplio y diverso de actores e instituciones, en cada capítulo se presentan análisis detallados de pequeños estudios de caso que permiten visualizar y productivizar los principales temas del libro.
El pueblo tiene derecho a la belleza… se organiza a partir de cinco capítulos. El primero se dedica a presentar, tomando como punto de partida las celebraciones del centenario, la necesidad de desarrollar las artes decorativas argentinas, estableciendo vínculos entre arte e industria. El segundo capítulo mapea la educación técnica y artística de la época, visibilizando los distintos proyectos de la época, algunos en clave de género, e introduce las discusiones existentes entre las expectativas creadas por los planes y programas de los proyectos educativos y la realidad de la inserción de los estudiantes en el mundo laboral. Asimismo, es interesante destacar que en esta sección se introducen una serie de actores relevantes tanto para este campo en formación como para el de las bellas artes. Este capítulo es un ejemplo notable que nos invita a pensar en historias polifónicas, introduciendo nuevas facetas sobre artistas relevantes como Pío Collivadino, entre otros.
El tercer capítulo aborda la creación de sociedades para el estímulo de las artes decorativas, la programación de exposiciones y, por último, la publicación de manuales de enseñanza que guíen el desarrollo local –nacional– de artes decorativas. Este capítulo permite vislumbrar los esfuerzos por consolidar este campo y expone de modo interesante el lugar de las artes decorativas en relación con las discusiones asociadas a lo nacional y lo americano a través del nativismo, en donde destaca, entre otras, la figura de Ricardo Rojas. El capítulo cuarto introduce, con una mirada de género, la educación en artes aplicadas en la academia y en escuelas profesionales, mostrando el caso particular y excepcional de la Escuela Profesional nº 5 “Fernando Fader”. Por último, el capítulo cinco, a modo de cierre de un proceso, introduce los proyectos museales asociados a las artes decorativas. Discute las tensiones que existen entre la producción de objetos y su musealización, prestando atención al contexto sociopolítico en el que se desarrollan esos proyectos y discutiendo la visión de una élite que no se reconoce, necesariamente, en los objetos producidos por la industria argentina. De esta manera, el libro cierra un ciclo, volviendo a la discusión instalada en el primer capítulo, que tiene que ver con dos miradas que se enfrentan: una que privilegia la influencia europea y otra que estimula el desarrollo de objetos locales. El libro cierra con una nota positiva, introduciendo el trabajo de la cristalería Rigolleau y, en particular, la labor de Lucrecia Moyano, como una excepción a la regla al interior de la formación de colecciones del Museo de Artes Decorativas, situado hasta el día de hoy en el Palacio Errázuriz.
El pueblo tiene derecho a la belleza… es un libro bien investigado, pensado y escrito. Es, sin duda alguna, una publicación que abre un campo de estudios en Argentina. Asimismo, este trabajo invita a imaginar la posibilidad de una historia sudamericana de las artes decorativas y aplicadas.

